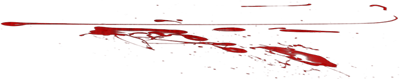

A quien quiera leerlo:
Me preparé.
Tapé mis ojos con unas gafas de sol. Si iba a encontrarme con el jefe militar, lo mejor era ponerme a su altura.
Agarré bien la mochila contra mi hombro y eché a andar. No pasaron ni diez minutos cuando una imponente valla se erguía a unos cuantos metros de mí. El enorme vehículo militar se encontraba aparcado justo detrás, como un amenazador guardián. Parecía que habían pasado años desde el primer día que lo vi, cuando volvíamos Abel y yo del parque de atracciones.
Un moderno puesto militar ponía la pincelada final. Era de color negro, como el vehículo, perfecto para pasar desapercibido en una noche sin luna. Una oscura mini fortaleza en medio del campo.
Avancé con las manos en alto y con paso firme. No quería que me disparan al confundirme con uno de esos malolientes monstruos.
―Alto ―chilló con voz nerviosa un soldado desde detrás de la verja.
Paré.
―¿Qué haces aquí? No se puede salir del pueblo, ya… ¡ya deberías saberlo!
Antes de que pudiera responder apareció él, enfundado en su impecable traje militar, con sus gafas oscuras como un pozo y mascando chicle sin cesar. Se acercó a la valla e hizo un gesto al soldado para que bajara el arma. El militar le miró indeciso, pero obedeció. Avancé, sin bajar aún los brazos.
―¿Donde está Abel? ―pregunté en cuanto le tuve a medio metro de distancia.
Me miró de arriba a abajo, con una media sonrisa dibujada en sus labios y las manos apoyadas en su cadera. Mantuve la cabeza bien alta, sin dejarme intimidar.
―¿Donde está Abel? ―volví a preguntar con impaciencia.
El jefe se llevó una mano al bigote y se lo mesó con tranquilidad.
―No conozco a ningún Abel ―respondió con una voz ronca y afilada.
―Es mi hermano pequeño.
―Ah sí, el niño ese ―dijo sonriendo entre dientes.
―Desapareció de mi casa y …
―Ese es tu problema, no el mío ―dijo dándose media vuelta.
Me contuve, sofocando el impulso de estrangular a ese tipejo.
―Encontré huellas de militar en la entrada de mi puerta. No te atrevas a decirme que no es tu problema ―grité.
El soldado volvió a apuntarme con el arma. El jefe militar se giró lentamente hacia mí.
―No tengo que darte explicaciones, niñato. Vuelve a tu maldita casa y llora por tu hermano. A estas alturas ya estará muerto.
Una fuerte sacudida me impulsó hacia atrás cuando intenté derribar la valla. La siniestra risa del jefe acompañó mi aturdimiento.
―Vete de una maldita vez si no quieres tener un agujero extra en la cabeza, muchacho ―escupió con desdén.
Apenas rocé la valla, pero la descarga fue lo suficientemente fuerte para dejarme sin ganas de replicar.
―Ya lo has oído ―reiteró el soldado que me apuntaba con su rifle.
Me levanté temblando. Cogí como pude la mochila y antes de irme eché una mirada mortal al soldado mientras le señalaba con el dedo. El militar se rió y se colocó el arma sobre el hombro.
Aturdido, caminé durante horas, apretando con fuerza los dientes. A duras penas llegué a mi casa justo cuando el sol se estaba poniendo, lamiendo con sus últimos rayos de luz los restos de mi cuerpo dolorido. Por suerte no me había topado con ningún monstruo, pues parece que se concentran en los sitios más concurridos, como en el centro del pueblo.
Me derrumbé en el sofá y saqué a Minchi de la mochila, abrazándome a él. Mis gafas de sol cayeron al suelo, junto a una lágrima bañada en la ira de mi frustración.
Abel, juro que te sacaré de ahí.
Lo juro.



