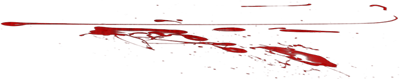

A quien quiera leerlo:
Una dolorosa bofetada me despertó. Era el puto militar.
―Levanta, joder ―gritó―. No es hora de echarse una maldita siesta.
Intenté incorporarme, pero la mano de Nataly me detuvo a medio camino.
―Espera, ya casi está ―dijo con su vocecilla.
Aproveché a mirar alrededor. Enseguida reconocí el lugar en el que nos encontrábamos, era una zona de descanso situado a las afueras del pueblo. Había venido infinidad de veces aquí a rellenar las botellas de agua, aprovechando el manantial que llega directamente de las montañas.
―Hermanito, bebe.
Era Abel, que me traía un poco de agua fresca. Al ir a beber, me fijé en que me habían desnudado de cintura para arriba.
―Esto es una maldita pérdida de tiempo ―se quejó el militar―. Deberíamos…
―¿Cállate, quieres? Si te aburres, ve a vigilar un poco.
Fue Ana la que habló. Estaba sentada de rodillas a mi lado, dando los últimos retoques a un vendaje que casi me tapaba todo el torso. El soldado escupió en el suelo, muy cerca de mi cara y se fue entre murmullos. Me pareció oírle decir algo tipo: ¿Qué coño habrá visto esa furcia en él?
Qué puto asco le tengo.
―Aún no te morirás, tu herida es muy superficial ―dijo Ana con voz monocorde y sin mirarme siquiera.
Ante mi expresión de extrañeza, fue Nataly quien habló, no sin antes ladear su cabeza. Me explicó todo lo que pasó justo después de que me desmayara, cómo la explosión de la Iglesia había alertado al resto de los zombis del pueblo, cómo el militar quiso dejarme abandonado mientras permanecía inconsciente y cómo el resto del equipo se negó en rotundo a hacerlo, formándose una acalorada discusión. Al final, los gemidos de los zombis, sumados al llanto de mi hermano y a los gritos desesperados del cura llamando a Miguel, casi provocaron la muerte de todo el grupo. Por suerte, me dijo la niña llena de orgullo, su hermana me subió a sus espaldas y corrió conmigo a cuestas.
Ana tosió, interrumpiendo a Nataly, que se rio nerviosa. Remató el relato de su hermana contándome que ahora estábamos a mitad del camino hacia el monasterio. Habían decidido hacer una pequeña parada en el refugio que hay antes de llegar al monasterio, para así poder descansar un poco e intentar buscar comida.
―Por si no lo sabías, el camino bordea un terraplén. Si alguien cae, se le dará por muerto ―dijo con tono frio como el acero―. Ya avisé al resto.
Se comportaba como si estuviera enfadada conmigo y no sabía por qué.
―Miguelín volverá, ¿verdad, hermanito? ―me interrumpió Abel, distrayéndome.
No supe qué responder, su pregunta me pilló por sorpresa. Y, sin que sirva de precedente, agradecí la inoportuna interrupción del militar, avisándonos de que los zombis se encontraban muy cerca y que teníamos que salir de allí ya.
―¡Maldito cabrón, intentaste matarme! ―grité, apretando los puños.
―Tú empezaste ―respondió él con sorna.
―¡Callaos los dos, joder, o nos van a descubrir! ―nos reprochó Ana.
Y así fue. Empezaron a aparecer unos cuantos zombis desde detrás de las rocas. Los reducimos rápidamente, pero el lugar ya no era seguro. Cargué al cura a hombros y reanudamos la marcha. Hice caso omiso del puto soldado, que no paraba de repetir que por mi culpa y la del borracho nos iban a acabar pillando a todos.
―¡Cállate y camina! ―le reprochó mi ex profesor.
Como yo iba un poco rezagado transportando al cura, aproveché para hablar con él.
―Padre ―le dije―, voy a pedirle un favor, si a mí me pasara algo, cuide de mi hermano y de las chicas.
Balbuceó algo en respuesta, no sé si dijo lo haré o le fallé.
No tardamos mucho en encontrar el camino antiguo que subía colina arriba. Por desgracia, no estábamos solos. Un grupo disperso de zombis nos estaban esperando. Dejé en lugar seguro al cura mientras el soldado empezó a dispararles. Yo me uní a la fiesta reventando unas cuantas cabezas con mi bate, pero fue Ana la que más bichos se llevó por delante con la ayuda de su cuchillo.
Conseguimos acabar con todos en tiempo récord, pero era momento de felicitaciones y regocijo, una nueva jauría apareció unos metros más abajo. Retomamos la marcha y aunque ya no llevaba al cura conmigo, empecé a perder el paso. La pequeña refriega había abierto mi herida y empezó a dolerme de cojones.
Noté como Abel apenas podía seguir andando, tropezándose a cada paso. No dudé y lo cogí en volandas sin dejar de subir cuesta arriba. La pequeña también me observó con ojos fatigados, pero no quiso decir nada. Miró a su hermana, que hizo un amago de ir a cogerla, pero yo fui más rápido y sosteniendo a Abel sobre un brazo, cogí a la pequeña. Mis piernas empezaron a temblar, pero los gemidos a mi espalda me dieron fuerzas. Tenía que ponerles a salvo y tenía miedo de que se tropezaran, cayendo ladera abajo.
Esos malnacidos nos pisaban los talones, cada vez les sentía más cerca. Cuando oí un gruñido justo a mi lado, solté enseguida a los niños, pero no tuve tiempo de coger mi bate. Un zombi gordo y pesado salió de entre los árboles y se volcó sobre mí. Conseguí apartarlo de un empujón, pero su peso me desestabilizó y caí con él.
Lo último que tuve tiempo de ver, fue a mi hermano gritar mi nombre, con su mano extendida hacia mí.



