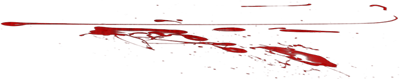

Queridísima Luisa:
Estábamos casi listos. De hecho, todo estaba saliendo de perlas, pero bastaron apenas unos minutos para que las cosas se torcieran y salieran como salieron, es decir, muy mal… Y si esta es la primera y última carta que te escribo es porque la que saliste peor parada fuiste precisamente tú. Espero que sepas lo mucho que lo siento. Te quiero y siempre te querré. No lo olvides nunca, por favor.
En el barrio, las cosas no hacían más que empeorar de día en día. Un grupo de zombis, entre ellos mi propio padre, se había instalado en el edificio de enfrente, como si se trataran de unos vulgares “okupas”. Nos vino bien porque no teníamos que salir a la calle para observarles, pero, evidentemente, tenerles tan cerca limitaba mucho nuestras salidas, pues aquello era un continúo trasiego de zombis, calle arriba, calle abajo… para acabar metiéndose en las casas de nuestros vecinos de enfrente, donde lo único que hacían era caminar en círculos como imbéciles. Aunque lo peor no era eso, sino el hecho de que todas las noches mi padre se acercara a casa a eso de las diez para ponerse a aporrear la puerta principal, como si viniera a cenar después de jugar su partida de mus. Sara y yo nos poníamos de los nervios, de veras.
—Hay que largarse de aquí cuanto antes —nos dijo Miguel una noche mientras cenábamos.
Después de aporrear la puerta durante un rato, parecía que a mi padre se le olvidaba para qué había venido, porque daba media vuelta para meterse en el edificio de enfrente, donde suponíamos que se unía a alguno de los corros que formaban sus amigos. Sólo lo intuíamos porque los zombis no sabían darle al interruptor de la luz, así que en cuanto se ponía al sol, vivían en un mundo de tinieblas.
Nuestros trajes de super héroes estaban listos y eran de lo más chulos. El mío era rosa y llevaba una capa con unos volantes super monos, que le causaron mucha risa a Sara, que iba embutida en un mono amarillo muy poco discreto que le marcaba las dos curvas escasas que tenía. Miguel y Sergio preferían ir en plan militar; y tú te hiciste un vestido rojo precioso, que resaltaba tu palidez enfermiza.
—¿Pero a dónde vas con eso? —te preguntó Sergio, siempre tan sútil.
Ya teníamos localizado al zombi con el que íbamos a estrenarnos, un tipo bajito y con barba que me recordaba mucho a Chuck Norris. Los chicos tenían la teoría de que la única forma de acabar con un zombi era cortándole la cabeza, así que Sergio se había agenciado un hacha; mientras que Miguel optó por una sierra y Sara por un juego de cuchillos que le habían regalado a mi madre justo antes de irse a la India. Como no te sentías bien y te seguías negando a salir, decidí quedarme en casa contigo. En cuanto al amigo Chuck, nos lo había puesto bien fácil, pues todas las mañanas pasaba a las ocho en punto por delante de nuestra casa para irse a por churros al bar frente a la iglesia.
—Mañana dará su último paseo —nos anunció Miguel con un aire solemne.
A las siete de la mañana ya estaban los tres listos, ataviados con tus trajes, discutiendo estrategias mientras acababan de tomarse el café. A las ocho y cinco les vi marcharse tras Chuck y cerré la puerta con llave. Me puse a lavar los platos de la cocina y cuando estaba acabando oí un ruido, como de algo pesado que caía al suelo. Luego un silencio sepulcral y al poco unos golpes que provenían de tu habitación, Luisa. Pensé que un “okupa” había entrado y te estaba atacando. Miré alrededor, buscando un posible arma. No estaba preparada para aquello. ¿Una sartén? ¿El cuchillo del jamón? ¿Un martillo? Opté por lo último y me dirigí a tu habitación, llamándote. ¿Luisa?
Los latidos de mi corazón sonaban más fuertes que los golpes que propinaban a tu puerta, ante la cual me paré en seco. ¿La abría? ¡Mierda! Y, ¿por qué la iba a abrir? ¿Luisa?
Aquel maldito martillo no iba a servirme de nada. Uno, dos, tres… Abrí la puerta y di tres pasos hacia atrás. Y al otro lado, al otro lado… estabas tú, pero no eras tú. Eras una especie de monstruo, con olor a podrido, un líquido verduzco saliendo por tu boca, los ojos desorbitados, el rostro blanquecino surcado por venas oscuras, el pelo revuelto, el vestido rojo despedazado… Te abalanzaste sobre mí y de repente olvidé que éramos amigas, sólo pensaba en salvar el pellejo, en evitar que me mordieras, en correr y poner tierra de por medio. Me precipité escaleras abajo y tú me seguías de cerca, tan de cerca. Mierda, Luisa, eras tú o yo. Pero el martillo ya no estaba, lo había perdido por el camino. Piensa, Alicia, piensa. Abajo, en el garaje, las herramientas, algo habría. Y tú pisándome los talones, alargando los brazos para tirar de mi bata y atraparme. Cuando entré en el garaje, cerré la puerta tras de mí. Te quedaste afuera aporreando como una bestia y yo que no encontraba el interruptor de la luz. Entonces abriste la puerta, no sé cómo. Y te oía respirar y hablar en ese idioma gutural, como mi padre. Te acercabas, estaba perdida. Podía sentir tu aliento. Para cuando te abalanzaste sobre mí, tratando de morderme, ya me había acostumbrado a la oscuridad y podía adivinar el contorno de tu cara desfigurada. Luchamos durante un minuto o dos, una eternidad. Me estaba quedando sin fuerzas y sabía que pronto llegaría el momento en que me darías ese primer bocado fatal. Fue entonces cuando se encendió la luz de golpe, cegándonos a las dos por un instante. Cuando quise darme cuenta, estabas tendida a mi lado, desprovista de la cabeza, que rodaba hacia la puerta del garaje, en cuyo umbral se encontraban Sergio, Miguel y Sara.
—¡Y ya van dos! —dijo Sergio eufórico.
—¡Imbécil! —le dije entre sollozos—. ¡Te acabas de cargar a Luisa!
Hemos recogido todo, en breve partimos hacia a las afueras. En el centro del pueblo ya sois demasiados y si hay alguna forma de salir de esta pesadilla, no está aquí, sino a las afueras, junto a esa puta valla que nos mantiene presos.
Lo siento, pero eras tú o yo… Espero que nos perdones.
Siempre tuya,
Alicia.



