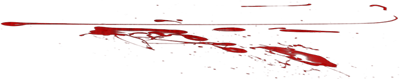

A Cristina;
Hermana, he pecado. El demonio se ha extendido en mi interior y me ha hecho hacer cosas de las que nunca me voy a arrepentir.
Sí, llegamos a la iglesia. Tardamos una eternidad, puesto que tuvimos que escondernos en varias casas abandonadas para que esas bestias no nos alcanzasen. En una de ellas, dos criaturas nos persiguieron, obligándome a dejar allí las espadas que traje conmigo de mi casa. Ya sabe que yo no corro mucho con el bastón, así que eran las armas o yo. Mi bolsa ya pesaba lo suficiente con la comida y los medicamentos. La pareja de ancianos sólo llevaba mantas, y María un pequeño bolso de mano con todo lo que pudimos salvar de entre los escombros. Ni siquiera llego a comprender cómo pude correr tanto para librarme de ellos, con todo el petróleo que tengo en los pulmones. A veces sueño con tener una de esas botellas de oxígeno que venden en las farmacias, como si fuera una máscara, que dicen que ayuda a la respiración; pero en vez de oxígeno yo la compraría de humo de tabaco. Si salgo viva de esta pesadilla le juro que pagaré a alguna empresa para que me haga una.
María empezó a cambiar después de la primera casa que visitamos. Le observé alejarse durante la noche, vaya usted a saber para qué. Lo extraño es que despertaba con mucha más vitalidad por las mañanas. Al principio pensé que eran algunas de las vitaminas de mi bolsa o que se sentía incómoda si hacía sus necesidades delante nuestro y sólo buscaba intimidad.
En cambio, la pareja estaba cada vez más débil, ni siquiera podían andar durante más de media hora seguida. Y yo con unas ganas desmedidas de llevarme algo de tabaco a la boca. Ni siquiera sirven las colillas que vamos encontrando. Están todas podridas.
Por fin divisamos las puertas de la iglesia, pero resultó que las condenadas estaban muy bien cerradas. Tuvimos que rodearla hasta que por fin encontramos una puerta trasera. Estábamos a medio camino cuando nos embistieron. Cuatro de esas criaturas aparecieron de entre las sombras, como si el mismísimo Satanás las hubiera mandado en ese preciso instante. Fue entonces cuando me di cuenta de que no saldría con vida si no reaccionaba.
Caí al suelo con el bastón justo delante de la puerta. La pareja de ancianos salió en mi ayuda, esas bestias cada vez estaban más cerca. Agarré la mano que ella me ofrecía y le empujé hacia atrás, con tanta suerte de que una de esas bestias le agarró antes de que pudiese alcanzarme. Obviamente, su amado corrió a rescatarla, pero yo ya me había levantado y entreabría la puerta. La pareja intentaba librarse de esas criaturas y me miraron por última vez con pavor. Les dije: “Así aprenderéis a no fiaros del Diablo”, cerrando la puerta en sus narices mientras veía cómo se los comían. La atranqué con lo primero que vi, por si en un casual los vejestorios esos quedaban vivos y venían a buscarme. Se que no me queda mucho tiempo de vida, pero tengo claro que no voy a morir en manos de una de esas criaturas.
María estaba atónita, sin saber qué hacer, y cayó al suelo presa del pánico. El contenido de su bolso se desparramó por completo. Se levantó y empezó a correr iglesia para dentro, pero al llegar a la nave central frenó en seco y se giró, consciente del grave error que había cometido.
Mis ojos enseguida se clavaron en el paquete de cigarrillos que había entre una brújula y un par de fotografías. Vi que había uno a medio terminar. Por fin se esclareció el misterio, la muy ramera no se separaba del grupo para cagar a gusto, si no para fumar a mis espaldas mi querido tabaco. Me quedé petrificada durante un instante. Tiré el bastón al suelo y empecé a correr hacia ella, como si estuviera poseída, como si me hubiese convertido en una de esas bestias. Me daba igual el dolor de la pierna, no lo sentía. Le perseguí hasta que llegó al ábside y vio que no tenía escapatoria. Se quedó aterrorizada. Le agarré del cuello, arrastrándole hasta el altar. Empecé a presionar, pero la condenada no moría, mis manos carecían de la fuerza suficiente. Y encima tuvo la poca vergüenza de implorarme piedad entre quejidos. En el altar había una Biblia y un crucifijo. Agarré el crucifijo y se lo clavé en el ojo; una vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. No me acuerdo cuánto tiempo estuve deformándole la cara, manchándome con sangre de esa víbora, que me estaba arrebatando lo único que me hace sentir viva.
No paré hasta que escuché cómo alguien se acercaba por detrás. Ahí estaba el cura del pueblo, inmóvil, contemplando lo que estaba haciendo. Llevaba en la mano una botella de anís a medio terminar. Y yo que creía que los mensajeros de Dios no tenían vicios.
“¿Tú también has venido a robarme el tabaco?”, le solté enfurecida. Me acerqué a él cojeando, con el crucifijo ensangrentado apuntándole a la cara. Él, mirándome con indiferencia, lo único que hizo fue ofrecerme un trago. Fue entonces cuando volví en sí y me di cuenta de lo que acababa de pasar.
Me ayudó a enterrar a María en el pequeño cementerio que tiene la iglesia. Le enterramos desnuda, ya que yo me quedé su ropa impregnada de tabaco para olerla cuando se me terminase el paquete. Lo lamento hermana, pero no siento remordimiento alguno. Se lo merecían; la pareja por hacernos perder tiempo, y María por traicionarme. Pero no se preocupe, nadie más me engañará. Por si acaso,voy a observar de cerca al cura, ya lo verá. Nadie más me robará. Eso es pecado.
Le quiero, hermana.
Aurora.



