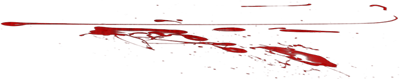

Querida Teresa:
No sé si te han llegado mis cartas, ni si me crees. Puede que esté loco, pero me da igual. No recuerdo cuanto tiempo estuve sin comer ni beber, encerrado en mi despacho, escuchando los pasos de la joven maldita por todas partes. Pasé un buen rato, no sé si fueron horas o días, jugando al escondite con ella, armado con el atril, a modo de lanza. Quería matarla, otra vez, y ella a mí.
La esperaba oculto tras la tétrica imagen de la pasión de Cristo, cuando sonó la campana. Era ella, atormentándome desde lo alto. Aproveché la ocasión para salir corriendo, aferrado a la carta.
Había olvidado que la calle estaba desierta, aunque ahora el panorama parecía más lúgubre. Las persianas de las casas seguían bajadas, pero se podía ver luces dentro. A veces escuchaba alguna voz que rompía el silencio. Eso me daba más miedo que cuando veía una silueta correr entre las casas.
En el suelo encontré un charco de sangre. Apreté con fuerza la carta y corrí hasta la oficina de correos. Continuaba cerrada a cal y canto. No me molesté en llamar a la puerta, solo me limité a echar la carta al buzón.
La noche se acercaba cuando apareció un militar, con un montón de galones y unas gafas de sol sobre un enorme mostacho. Yo me asusté, parecía que me iba a agarrar, pero cuando vio mi ajada sotana se cuadró ante mí.
—¿Se puede saber que hace aquí? —dijo con tono duro y respetuoso—. ¿No sabe que se ha declarado el toque de queda?
—¿Qué está sucediendo? —pregunté confundido.
Me pasó el dedo delante de los ojos, como hacen los médicos.
—¿Se encuentra bien?
Yo afirmé con la cabeza.
—Hay una pequeña epidemia gripal en el pueblo, pero no tiene que preocuparse.
Aunque me hablaba con educación, sus ademanes me inquietaban. A saber qué ocultaban sus ojos. Me puso la mano en el hombro como un gesto amable, pero en verdad me estaba echando de allí.
—Debería volver a su iglesia a descansar, padre —aquella sugerencia parecía más bien una orden—, y no olvide cerrar puertas y ventanas.
Le di las gracias y me fui intentando no parecer sospechoso. Él se volvió a cuadrar, sin perderme de vista. Me giré un momento y vi como se sacaba del bolsillo una petaca para beber, mi garganta se resintió.
Llegué a la capilla y me fijé que había dejado las puertas abiertas. Una figura de mujer permanecía sentada, como si rezara. Me acerqué con miedo, y cuando me vio se abalanzó sobre mí. Creí que me iba a comer, pero era Rosa, la pesada que siempre venía a confesar sus pecados, a dejar ropa usada, o a cualquier cosa para estar cerca de mí. ¡Como si no tuviera bastante! Estaba alterada, la iglesia llevaba mucho tiempo cerrada y se preocupaba por mi salud. Me había traído una cesta con comida, pero ni una miserable botella de vino. Dijo que pasaban cosas muy raras, que la gente enfermaba, que no se podía salir del pueblo y qué su marido no había vuelto a casa. Cuando mencionó la desaparición de la hija de la estanquera, me estremecí. Quería confesarse, quería abrazarme. Yo le di la absolución (ego te absolbum, bla, bla, bla), deprisa y corriendo, y la mandé a casa, con su hija.
Cerré las puertas y me concentré en la joven endiablada que habitaba la parroquia. Le pegué un mordisco a la barra de salchichón y agarré el atril con fuerza.
Ahora sé que tengo que acabar con ella, de una vez por todas.
Yo no sé qué pasará, si no te vuelvo a escribir, solo quiero decirte que te quiero.
Tu hermano Tomás.
P.D: Padre, ya sé que lo que voy a hacer es terrible, pero necesito tu ayuda.



