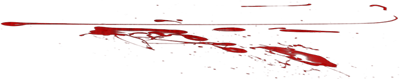

Querida Teresa:
He soñado con Miguel. El jodío cabezón había vuelto a mí, convertido en uno de esos demonios. Le acompañaban sus padres y su hermana. También venía Rocío, junto a la estanquera y el cerdo de su marido. Martín el del bar, Floro, el padre Leandro, Leocadio el policía, el señor Beltrán con la pequeña Candela, y hasta la señora Remigia. Era una enorme familia de monstruos conocidos dispuestos a devorarnos. Por un momento creí verte a ti, hermana, entre ellos. Cuando desperté, bendije al Señor por llevarse al pequeño a su lado y alejarlo de este infierno. Después le maldije por dejarnos a nosotros aquí.
Fue una noche muy larga, con los constantes cambios de guardia y las imparables idas y venidas de José Antonio, jurando y perjurando que mataría al militar. Las pesadillas impidieron que me durmiera más durante mi turno de vigilancia. Por si no era bastante la amenaza de los zombis, además teníamos a ese maldito soldado que tarde o temprano vendría a por nosotros. Cuando empezó a amanecer, la pequeña Nataly me trajo una botella de vino aguado, se ve que me necesitaban lo más sobrio posible. Seguro que fue cosa de su hermana.
Antes de abandonar el refugio de montaña, quise dar una pequeña misa por el joven Gabriel, pero Ana no me dejó, no había tiempo que perder. Abel nos guiaba, interpretando el mapa de Miguel, pero en verdad seguíamos a José Antonio. Queríamos llegar al lugar donde había encontrado a Rita y saber por qué Mateo la asesinó. El pobre maestro llevaba un bastón de montaña, como si con eso pudiera enfrentarse a aquel soldado entrenado para matar.
Caminar por esos bosques sí que era mortal, con tantas subidas y bajadas, y esos árboles que apenas dejaban pasar la luz del sol. Todos íbamos en constante tensión, atentos de cada ruido, de cada ramita que crujía, de cada respiración. Ni siquiera recuerdo cuanto tiempo estuvimos así, los pies me dolían y mi gaznate pedía a gritos un buen vino. La única que parecía saber por donde iba era Ana, rastreaba como los indios en las películas de John Wayne. De hecho, fue ella la que encontró una puerta de madera oculta entre los rastrojos. Era una especie de pequeño zulo bajo una loma. Nos costó mucho esfuerzo abrirlo. El interior nos dejó alucinados, era el escondite de Mateo. Estaba lleno de armas y de cajas con provisiones del ejército, como las que conseguía Lucía. A la pobre no le agradó la visión. Allí había una radio, un ordenador y un mapa que casualmente se parecía al que pintó Miguelín. Abel y Nataly lo miraban entusiasmados, pero fue Ana la que se dio cuenta de que en él habían marcados unos puntos rojos por el pueblo y de que en la pantalla del ordenador estaba escrito algo sobre un sujeto 1. Ahora sabíamos porqué mató a Rita, estaba claro que descubrió el sitio y lo que ocultaba, pero aún nos preguntábamos dónde estaba él. Bueno, se lo preguntaban ellos, porque yo estaba buscando entre los rincones, a ver si ese agujero tenía un retrete. Cuando Lucía me cogió del brazo, lamenté no haberlo encontrado. Me hizo darme cuenta de que no habíamos cerrado la puerta, de que nos habíamos metido en una trampa. Todavía no sé cómo pude entender sus nerviosos gestos, pero tenía razón, él podía estar allí mismo.
Fue un largo momento de silencio en el que nos mirábamos, inmóviles, sin saber qué hacer, cuando escuchamos unos pasos en el exterior. ¿Sería él? ¿Sería uno de esos monstruos? Ni siquiera nos atrevíamos a respirar. Pero la radio sonó bruscamente.
—¡Atención, Lobo Blanco, atención!
Todo pasó muy rápido. El maestro cogió el primer fusil que encontró, pero recibió un balazo en el estómago. El soldado entró de repente, y me empujó contra el ordenador. Golpeó a la muchacha con la culata del arma y agarró a la niña, de los pelos, arrastrándola hasta un claro del bosque. La pobre gritaba sin parar. Ana chillaba mientras él despotricaba apuntando a Nataly con el arma. El maldito no paraba de maldecir.
—¡No lo hagas, hijo, tú no quieres hacerlo! —no se me ocurrió nada más estúpido que decirle.
—¡No me joda, padre! —contestó— ¡Si ya estáis todos muertos!
Entonces una figura salió de entre los árboles y saltó sobre él.
—¡Hermano! —gritó el niño.
En efecto, era Gabriel el que forcejeaba con el soldado. La pistola se disparó y el cuerpo de la niña rodó por el suelo.
—¡Nataly! —Ana corrió junto a su hermana.
Aquello era terrible, la niña no respondía y el soldado iba a estrangular al muchacho. Me sentía inútil, sin saber a dónde mirar. Intenté sujetar a Abel, que no dejaba de gritar, pero sonó un disparo, y otro, y otro, y otro. El cuerpo sin vida de Mateo yacía sobre el exhausto Gabriel. El niño se me escapó y corrió junto a su hermano. Entonces vi a Lucía sujetando una pistola, apretando el gatillo compulsivamente, a pesar de que se había quedado sin balas. Te juro, hermana, que hubo un momento en el que me pareció oírla gritar.
Me costó mucho tranquilizarla. Por fin oímos llorar a Nataly, la niña estaba bien, solo se había dado un golpe en la cabeza, y Gabriel, aunque magullado, aún respiraba. Le cogí a cuestas, como pude, y volvimos al zulo para atender a los heridos. José Antonio se retorcía de dolor en la entrada.
Ana recuperó la cordura y su chulería habitual y se encargó de todo. Yo ya no aguantaba más y busqué entré las cajas hasta encontrar una botella de whisky. La asalté sin compasión. Todo lo demás me queda borroso. Los llantos, los murmullos… Lo último que recuerdo es escuchar como la radio decía algo sobre la destrucción del pueblo…



