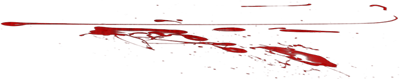

Querida Teresa:
Es el fin, hermana. Debí darme cuenta cuando la joven Rocío entró en mi iglesia, dispuesta a matarme. Debí verlo cuando los padres de Miguel intentaron comérselo. He estado borracho todo este tiempo, y no he querido reconocerlo, pero ahora lo sé. Vamos a morir aquí, en este monasterio perdido de la mano de Dios.
Estábamos profanando el lugar, utilizando los muebles y las esculturas para bloquear las puertas, asegurando las ventanas con los bancos y las mesas. Todos trabajaban y apuntalaban a destajo. El chulito, la chunga, el fraile, la muda, y el chico raro, creo que se llama Wolfgang o Amadeo. La tonta de Nataly y el memo de Abel también ayudaban a su manera. No sé si se daban cuenta, pero nos estábamos preparando para el fin del mundo. Gabriel no paraba de discutir con Ana, le exigía que le contara todo lo que sabía. Ya ves tú, como si eso fuera a servir de algo. De vez en cuando, el muchacho le preguntaba al hermano Tomé que narices había pasado ahí. El jodío tenía discusiones para todos. Yo estaba loco por ir a buscar vino a la bodega, no podía aguantar más tiempo sobrio.
De repente, alguien golpeó la puerta con furia. Las chicas, asustadas, sacaron sus armas. Gabriel creyó reconocer la voz que gritaba al otro lado y abrió la puerta después de mucho esfuerzo. La habíamos bloqueado tan bien que le tuvo que ayudar Lucía. En efecto, el chico que entró debía ser amigo suyo, porque se le veía tan arrogante como él. La sorpresa venía detrás suya, era aquella científica insolente que hizo tan buenas migas con Miguelín. Parecía como ida. La muy puñetera me lanzó una mirada asesina al comprobar que el pequeño no estaba conmigo. Entonces me fijé en sus ojos, inyectados de un extraño tono amarillento, y en su boca ensangrentada. Gabriel, alertado, agarró el bate dispuesto a golpearla, y las chicas la apuntaron con sus pistolas. Pero el muchacho, me pareció escuchar que se llamaba Esteban, se puso delante para protegerla. Los dos amigos discutieron. Hubo un momento en que creí que se iban a pegar, pero Esteban gritó que no había tiempo para eso, que los militares llegarían en cualquier momento. Todos se volvieron locos, todos menos Iria, que permanecía callada en un rincón, mirándome fijamente.
Ana se puso a dar órdenes como un general. Nos separó en grupos, distribuyó las tareas y repartió las armas. Gabriel le preguntó al fraile sobre los planos del monasterio, pero ya era tarde para eso. Se oyeron llegar unos camiones. El chico, desesperado, me encasquetó a Nataly y Abel. Me dijo que los escondiera en lugar seguro. No me lo pensé dos veces, era mi oportunidad de alejarme de todo eso. Me llevé a los niños a la fuerza, pues no querían irse conmigo y preferían luchar junto a sus hermanos.
Después de mucho correr y mucho discutir, nos dimos cuenta de que nos habíamos perdido por los pasillos del monasterio. El niño decía que era por la derecha, la niña que por la izquierda, yo sólo quería seguir avanzando. El hermano Tomé pasó corriendo, como alma que lleva el diablo. Empezamos a seguirle, pero aquél loco corría mucho y esos pasillos eran muy enrevesados. No tardamos en perderle de vista. Ya no se le oía corretear. El silencio era sepulcral. El pequeño Abel se agarró a mi mano y Nataly farfullaba entre dientes, para que no se notara que también estaba asustada. Frente a nosotros había una enorme puerta entreabierta. Pensé que el cobarde fraile se había escondido ahí y decidí pasar. Era una preciosa capilla de estilo románico. Me quedé embobado ante el enorme Cristo que presidía el retablo y me miraba con seriedad, como si quisiera advertirme de algo. Entonces la puerta se cerró de golpe. Pudimos notar como alguien la bloqueaba desde fuera mientras se oía al loco fraile gritar algo de que nos íbamos a pudrir en el infierno. Los niños se agarraron con fuerza a mi sotana, nos dimos cuenta de que había un montón de frailes sentados en los bancos. Habían permanecido inmóviles, como si rezaran en silencio, hasta que el portazo y los gritos de Tomé les advirtió de nuestra presencia. Aquellos malditos no estaban orando, solo esperaban a que alguien les trajera algo de comer, y esa comida éramos nosotros. Sus ojos amarillos nos miraban fijamente. Ese fraile del demonio nos había traicionado.
Por alguna razón que no llego a entender, esos monstruos con sotanas rasgadas no saltaron sobre nosotros, pero se acercaban lentamente, con ese hedor a muerte que desprendían. Los niños lloraban en silencio y yo miraba, desesperado, a Jesús en mitad del Pantocrátor, todopoderoso entre el alfa y la omega, con una extraña expresión que parecía disculparse por no poder ayudarnos.
Entonces me entró una locura que me hizo agarrar con fuerza un crucifijo que había en el bolsillo del hábito y alzarlo exclamando:
–¡Ego sum lux mundi!
Los zombis frailes parecieron reaccionar ante las palabras del Señor, retrocediendo un par de pasos, y yo me puse a recitar, a grito pelado, todo lo que se me ocurría. Rezos, salmos, parábolas y cánticos religiosos. Les llamé hipócritas, les llamé sepulcros blanqueados, les solté miles de retahílas de la Biblia. Los pequeños, a mi espalda, gritaban de vez en cuando algún “aleluya”, siguiéndome el juego; hasta que uno de esos diablos se me echó encima, y el resto le siguió.
En ese momento, la puerta se vino abajo. Escuche disparos, sentí un forcejeo, oí a Gabriel y a Ana, note como me quitaban a los muertos de encima y vi cómo los niños se abrazaban a sus hermanos. Me quedé tirado en el suelo, llorando con desesperación, hasta que alguien me preguntó si estaba bien. Me levanté, histérico, y me fui corriendo por los pasillos.
Ahora estoy en la bodega. No sé cómo he llegado hasta aquí, ni cuantas botellas me he bebido, pero todavía sigo temblando. Como ya te he dicho, este es el fin.



