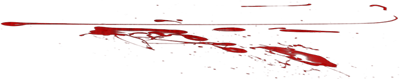

Querida Teresa:
Aún seguimos aquí. Habíamos acordado que nos iríamos de este refugio, pero Ana se ha empeñado en quedarse a esperar a Gabriel, provocando una terrible discusión. Mateo se puso histérico, amenazándonos otra vez con su arma. Gritaba y maldecía. Ana no dijo nada, se limitó a sentarse en el suelo, junto a los niños, en señal de protesta. No dejaba de mirar el reloj, como si el muchacho fuera a venir en cualquier momento. Lucía se sentó con ellos, las miradas que lanzaba al soldado eran más mortíferas que sus balas. El maestro y la frutera también se unieron al grupo. Ahora eran una piña. Mateo no se tomó nada bien.
—¡Sois unos gili…s, os van a matar aquí por culpa de ese chulito de mierda! —gritó mientras salía por la puerta.
Por un lado era un consuelo librarse del maldito militar, pero yo también quería irme. La pequeña Nataly me dio una botella de whisky barato para que me quedara. La jodía me está racionando el alcohol. Esta es más puñetera que su hermana.
Por un momento me olvidé de todo, de los zombis, de Gabriel, de los militares, del hambre, del sabor del buen whisky…
Cuando desperté, ya era mediodía. Ramona estaba sentada a mi lado, me había traído una lata de mejillones y un tenedor de plástico para comer. La pobre estanquera estaba muy triste, como cuando venía al confesionario, a contarme las palizas que le daba su marido. Lamenté no haber podido ayudarla, ni a ella ni a su hija. Por fin me miró a los ojos. Le pedí perdón, aunque se me escapó un eructo. No pareció importarle. Me cogió de la mano y dijo que ya no tenía ninguna razón para vivir, que se iba a volver al pueblo, que quería morir en su casa. Intenté contestarle algo, pero sólo pude soltar otro eructo. Ella sonrió, como si se tratara de una ridícula broma.
—No le culpo por lo de Rocío —dijo.
Agradecido, le di las cartas que tenía de los últimos días, por si quería echarlas en correos. Entre ellas había una de Miguel, para su tío el policía. Entonces me dio por llorar. Se fue sin decir adiós, no había nadie allí para impedir su marcha. Fue como despertar de un mal sueño. Hacía tiempo que mi reloj dejó de funcionar, pero me dio la impresión de que empezaba a atardecer. No cabe duda de que aquel whisky mal embotellado me estaba jugando malas pasadas.
Busqué a la gente por el refugio. Parecía que todos se habían ido, dejándome allí, solo y borracho. Las piernas me temblaban. No me atrevía a romper el silencio y despertar a los demonios que acechan en la sombra. Entonces vi a Miguel, sentado en un rincón. Estaba trazando una ruta en su estúpido mapa. Cuando abrió la bocaza, me di cuenta de que era el tonto de Abel. Su mohoso osito de peluche estaba sentado a su lado.
—¿Por dónde está el este? —preguntó.
Me entraron ganas de arrancarle el mapa de las manos. Él no sabía interpretarlo, nadie sabía interpretarlo, ni siquiera el cabezón de Miguel sabía interpretarlo.
Nataly apareció, cargada con mapas del monte. Estaban buscando el posible paradero de Gabriel. La miré con cara de perro pachón, quería pedirle más vino, pero en su lugar pregunté:
—¿Dónde están todos?
La niña me miró con tristeza y señaló la salida. No se burlaba de mí, esa cara decía que algo malo había pasado. No quería averiguarlo, pero fui a la puerta. Me encontré a Ana y a Lucía, inmóviles, mirando al suelo. Ahí yacía el cuerpo de Rita, José Antonio lloraba junto a ella, desesperado.
—¡Ha sido ese cerdo, ha sido él, cuando lo encuentre le mataré! —farfullaba sin parar.
Lucía intentó explicarme, como pudo, que la feliz pareja había ido al monte, a buscar a Gabriel, dejando así que Ana descansara un poco, pero no encontraron ni rastro del muchacho. Me habría enterado mejor si la chica se hubiera decidido a hablar, pero me esforcé por entender sus gestos. Por lo visto, ellos se separaron. Entonces José Antonio escuchó disparos y se encontró a su amada frutera, muerta.
—Sus manos se aferraban a esto —añadió, afectado, el maestro, enseñando un trozo de papel.
Lucía se quedó boquiabierta, yo también lo reconocí, era una etiqueta de una caja de alimentos del ejército, como las que Mateo le daba a cambio de sus servicios. Estaba claro que el maldito soldado guardaba algún secreto que Rita descubrió.
—Tenemos que enterrarla —Ana había recuperado la compostura y su sangre fría–, no podemos arriesgarnos a que el olor a sangre atraiga a los zombis. Bastante tenemos ya con que ese hijo de puta sepa dónde encontrarnos.
Entonces reaccioné, había que darle a esa mujer cristiana sepultura. Le dediqué una bonita misa, como en los buenos tiempos, hablando del sacrificio de nuestro señor. Cuando mencioné la resurrección, me dio un escalofrío al pensar que podría levantarse de la tumba, transformada en un demonio de esos. Por un momento, tartamudeé al ver como Nataly le daba una botella de vino a José Antonio, para que se calmase. Yo también quería, pero él la necesitaba más, y seguí con el funeral.
Ahora descansa en paz, no como nosotros que ya no estamos a salvo en este lugar.
Hemos cenado poco, no nos queda mucho. Mañana tendremos que replantearnos la situación. Creo que Ana empieza a asimilar la muerte de Gabriel. Lo siento por Abel.
No sé si podré dormir tranquilo, Lucía está de guardia y dudo que sea capaz de gritar si hay peligro. Sea lo que sea, ya te contaré.
Tu hermano que te quiere.
P.D.: Dios bendiga a José Antonio, que ha compartido el vino conmigo.



