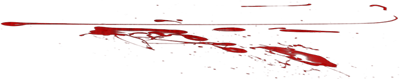

Querida Teresa:
Ya no sé qué decirte, ni si me creerás. Las cosas han ido a peor.
Desperté por la mañana, intentando no enloquecer. Habían ocurrido muchas cosas.
Me di una ducha fría y desayuné el cuscurro de pan duro que me quedaba.
Me dejé llevar por la rutina y ordené la iglesia, como si no hubiera pasado nada, asegurándome de que no había nadie escondido. En el patio, visité la tumba de Rocío y comprobé que las demás estaban intactas. Nadie había salido de ellas, pero el cuerpo descuartizado de la joven permanecía allí, recordándome lo sucedido.
Al mediodía me comí las lentejas del taper. No me molesté en calentarlas y me sentaron mal. No sé cuantos días me tiré con diarrea, vomitando por todas partes.
Me encontraba medio muerto, tirado en la capilla, cuando entró alguien. Era el señor Beltrán, parecía nervioso y me llamaba a gritos. Me desmayé.
—Padre ¿está bien? —el hombre me despertó a tortazos.
—¿Dónde estoy? —pregunté.
Todo aquello era muy raro, las ventanas estaban cerradas con tablas.
—Le he traído a mi casa —contestó—, necesito su ayuda.
El salón estaba oscuro, había adornos católicos y velas por todas partes.
—No tenemos luz —se disculpó—, pero, por favor tome algo.
Me trajo una bandeja con comida. Después, me invitó a echarme la siesta en el sofá.
En sueños, recordé aquel escándalo que me dejó sin feligreses: cuando Beltrán, hombre de aferradas convicciones católicas exigía a gritos mi excomunión.
—Padre, Padre… —ya había cogido la costumbre de despertarme a tortazos.
—Pero ¿qué pasa? —la sopa fría y el filete medio hecho me habían sentado de maravilla y me encontraba con fuerzas para discutir.
—Padre, necesito su ayuda —rogaba con tristeza.
—¡Después de la que me liaste y ahora acudes a mí! —no pude contener la furia.
—Entiéndalo, padre, lo que le hizo a ese niño no tiene perdón de Dios —le eché una mirada de las que matan—, pero ya sabe que Él lo perdona todo, y yo estoy dispuesto a perdonar.
La pequeña Candela asomaba la cabeza por la puerta.
—Está bien. ¿Qué es lo que pasa? —intenté calmar los nervios.
—Es mi mujer, está poseída.
Resoplé con fastidio. Quise explicarle la situación, yo ya había pasado por eso. No sabía qué decirle.
—Por favor, padre, es mi única esperanza —suplicó.
No pude negarme.
Al entrar en la habitación, el hedor era horroroso. La pobre Juliana estaba atada en la cama, con la piel putrefacta. Jadeaba y gruñía, quería desatarse y saltar sobre nosotros. De su boca salían unas babas verdosas. Me acordé de la joven que yace en el patio de la iglesia.
—Lleva días así —quiso explicarme—, de repente, se volvió como loca y nos atacó, casi le arranca el brazo a la niña de un mordisco. ¡Tiene que salvarla! —me imploró.
Intenté serenarme, el hombre me había preparado todo tipo de objetos para realizar el exorcismo. Había crucifijos y rosarios, un frasco de agua bendita y una Biblia con letras doradas. Tenía incluso una cruz de mármol, de cuando estuvo en el Vaticano, bendecida por el Papa Juan Pablo.
—¿Tienes vino? —pregunté.
—Sí, pero no es sacramental —contestó extrañado.
—No importa, yo me encargo de eso —dije sin inmutarme.
Trajo un Rioja de reserva y me sirvió un vaso.
—¿Con esto bastará? —preguntó.
—Deja la botella —contesté—, podría hacernos falta.
Le mandé dejarnos solos y me senté junto a la cama. Aquella maldita no dejaba de gruñir, en cualquier momento podría romper las cuerdas y matarme. Pero yo estaba tranquilo, me bebí el vaso de vino y permanecí un buen rato saboreando aquel bendito licor.
—La sangre de Cristo —me repetía a mí mismo.
La mujer pareció calmarse por un momento, al verme tan quieto y tranquilo. Terminé mis rezos. Me levanté y le reventé la cabeza con la cruz de mármol, sin mediar palabra. La cama se puso perdida de aquella sustancia verde que emanaba de su cabeza.
Cogí la botella de vino y salí de la habitación.
—Lo siento, Beltrán, ahora su alma está con Dios —sentencié.
El pobre hombre no supo que decir. La niña, con sus tristes ojos amarillos, me dijo adiós con el brazo vendado.
Sé que lo que he hecho es terrible y ya no tengo perdón de Dios, pero no me importa. Me conformo con que tú estés bien y no te veas metida en todo este asunto.
Tu hermano que te quiere.
P.D: Gracias, Padre, por esta botella.



