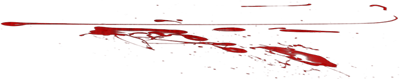

Querida Teresa:
Acabo de escribirte una carta y ahora empiezo otra. Luego te mandaré las dos, o al menos eso creo.
Lo que hice estuvo mal, pero ya no me importa, debería sentirme culpable, y no es así. Había matado a otra mujer, de una forma cruel. Estaba endemoniada y quería comerme, pero eso da igual, yo solo quería la botella de vino. Cuando salí de la casa del señor Beltrán me aferré a ella como a mi propia vida y la apuré sin dejar una gota dentro.
Las mayores locuras se ven con más claridad bajo el cálido manto del bendito licor.
Estuve paseando por el pueblo, no sé cuanto tiempo, ni lo recuerdo muy bien. Allí estaba yo, tan campante, por las mismas calles que hace dos días me aterraban. Pude ver a un grupo de harapientos, dando tumbos y arrastrándose como yo. Parecían más muertos que borrachos y no se fijaron en mí. Es lo que pasa cuando eres un don nadie.
No sé como ni por qué, me encontré tirado delante de la comisaría. Estaba quemada y había soldados fuera. Uno de ellos me despertó a tortazos, era el oficial del mostacho.
—Padre, ¿está usted bien?
Me miró por encima de las gafas de sol, nunca pensé que pudiera tener ojos detrás de aquellos cristales oscuros.
—¿No le da vergüenza?
Chasqueó los dedos junto a mi oreja, produciendo un ruido estremecedor.
—Hágase un favor y vuelva a su iglesia —me regañó.
Me ayudó a levantarme dándome un empujón.
—Pero, ¿qué pasa? —pregunté.
—¡A casa! —ordenó dándome la espalda.
Cuando llegué a la capilla se me pasó la borrachera de golpe. Había tres personas dentro, estaban demacrados, sentados como si rezaran. No eran monstruos ni demonios, eran zombis. ¡Si señor, ya va siendo hora de qué alguien llame a las cosas por su nombre! No sé por qué estúpida razón me puse a decir misa, a veces el miedo nos empuja a hacer cosas raras.
Sus ojos ensangrentados me miraban con hambre, pero se quedaban quietos ante la palabra de Dios. La situación era muy tensa, en cualquier momento podrían atacarme y tuve que acortar el Evangelio. Cuando dije: “Podéis ir en paz”, arrastraron sus pies a la salida. Una vez fuera, corrí a atrancar las puertas, necesité unos minutos para recuperar la respiración.
Pero la cosa no terminó ahí. Al entrar a la sacristía me llevé otro susto. Había un niño escondido, con la cara desencajada. Era Miguelín, creí que se había vuelto uno de ellos y quería vengarse por no haberle dado la comunión. Casi le atizo con el fichero de los bautizos.
—¡No, padre, que soy Miguel! —gritó, mirándome con sus ojos de mongolito.
El pobre estaba asustado. Intentó explicarme lo que había pasado, pero el jodío cuando hablaba parecía haberse tragado un polvorón y me levantaba dolor de cabeza. Le hice calmarse y le mandé a revisar la iglesia, a ver si había alguien más, escondido.
Le he dejado dormir en el sofá del despacho. Ya me contará luego lo que sea. Hoy estoy muy cansado y no puedo pensar con claridad. Mañana cuando despierte veré que hacer.
Por favor, hermana, no te olvides de mí.
Tu hermano Tomás.
P.D: Por favor, Padre, protege a ese pobre infeliz, creo que los que estaban en la iglesia eran su familia que venían a por él.



