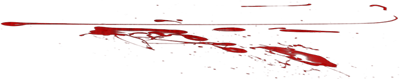

Querida Teresa:
Todavía estoy aquí, hermana, a pesar del susto que me llevé.
Después de haberme dado un baño calentito, de dormir en una cama mullida, y de ponerme ropa limpia, me sentí a salvo. Cuando encontré carne y vino en la cocina, alcancé la gloria, pero entonces oí un extraño ruido dentro de un armarito, y recordé dónde estaba. En un principio creí que se trataba de una rata y me dio miedo abrir, pero luego pensé que podría ser un zombi y entonces me entró auténtico terror. Sí, ya sé que una persona no entraría ahí, pero me acordé aquel grajo endemoniado que se coló por las cristaleras de mi iglesia, que si no llega a ser por Miguelin… La puerta volvió a sonar, mi reacción fue la de salir corriendo, pero una especie de morbosa curiosidad me empujaba a saber qué era eso, como cuando éramos críos y me hacías hurgar en el panal de las abejas. Me sentí como un idiota, yo temblaba y el armario también. Me terminé la botella de vino de un trago y abrí como el que no quiere la cosa. Dentro había una extraña figura encogida de una manera inhumana. Casi me lo hago encima cuando saltó sobre mí, pero reaccioné con rapidez y le aticé con la botella en la cabeza. Yo estaba histérico, no paraba de mirarme a ver si me había mordido en alguna parte, pero entonces vi como él se acurrucaba en un rincón, maldiciendo como un poseso. Cuando escuché que lo hacía en latín, me di cuenta de que sólo era un pobre hombre en calzoncillos, que sabe Dios cuántos días había permanecido ahí escondido.
—¡No me pegue, padre, que yo también soy del clero! —me imploró.
Se presentó como el hermano Tomé, le hizo gracia cuando le dije mi nombre, como si se tratara de alguna señal del cielo. Yo más bien creo que era una broma de mal gusto del Señor. Él me empezó a preguntar que de dónde venía, y yo que qué había pasado. Estábamos muy nerviosos y no nos poníamos de acuerdo. Me contó algo de que el hermano Fabián había sido poseído por el demonio. No se le entendía muy bien y le pregunté por la bodega. Me dijo que era peligroso ir ahí, pero yo insistí. Me indicó un armario donde guardaban unas cuantas botellas de vino. Abrí una de Rioja, mientras él seguía contando como se extendió la maldición por el convento, sin dejar de mirar a su alrededor. Se tranquilizó un poco cuando le ofrecí un par de tragos. El muy idiota pensaba que había venido para ayudarle. Le expliqué, más o menos, lo que pasó en el pueblo, pero en ningún momento le iba a contar lo de la joven Rocío o lo del pobre Miguel. Los retortijones me obligaron a parar la narración y preguntarle por los servicios. Cuando me condujo a los lavabos del comedor, me sorprendió ver lo limpios que estaban, a pesar de las burradas que me había contado el hermano Tomé. Casi que me dio vergüenza mancillar el retrete con mis…, bueno, ya sabes.
Una vez que descargué y con el cuerpo ya relajado, me acordé de los pobres niños que había perdido. Si era verdad lo que el fraile me decía, podrían estar en peligro. El pobre hombre se asustó cuando tiré de la cadena, pero se le pasó al beber otro trago de vino.
—Tomad y bebed todos de él —se puso a recitar, con el rostro sombrío—, porque esta es mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna…
Le interrumpí. No tenía yo el cuerpo para eucaristías y le sugerí que fuéramos a su estancia a por un poco de ropa. Se negó, decía que lo primero que teníamos que hacer era encontrar a esos niños que le había mencionado. Parecía un loco escapado del manicomio, pero tenía razón, el tontito de Abel y la asquerosa de Nataly estaban perdidos por ese enorme monasterio dejado de la mano de Dios, lleno de enrevesados pasillos en los que retumbaba nuestra respiración. Los tablones del suelo crujían a cada paso que dábamos, aquel silencio no auguraba nada bueno. El hermano Tomé tiritaba de miedo, o de frío. Había un montón de rincones oscuros en los que se podría esconder algún demonio maloliente. Esos muros de piedra ancestrales parecían respirar. Cada vez íbamos más despacio, cuando una extraña figura surgió de una esquina y se echó sobre mí, arañando y gruñendo. Yo estaba histérico y no paraba de gritar, me estaba mordiendo. Entonces una voz dijo “¡no!”, y la criatura se apartó. Se trataba del niño mugriento que iba con Lucía. Me sorprendió pensar que había sido la joven la que había hablado. El niño corrió a su lado, como un perro fiel que obedecía una orden. Le maldije, ella no hizo caso y señaló al otro lado, como preguntando quién era ese hombre en calzoncillos que se acurrucaba como un ovillo tembloroso. Cuando se lo fui a explicar, aparecieron Abel y Nataly, alertados por los gritos. Al pequeño le entró la risa tonta al ver la escena. Nataly se burló, nos llamó mamarrachos. El niño andrajoso se unió a la fiesta, sus risotadas sonaban muy fuertes. Me enfadé, y mucho, así que les ordené que se callaran, que no estábamos para tonterías, teníamos que volver con Gabriel y Ana. Lucía asintió con la cabeza y se puso al mando del grupo, convenciendo al fraile para que nos guiara por el convento. Le obligó a que cogiera algo de ropa en una de las celdas.
Como ya he dicho antes, aquello era enorme. Debimos de registrar cientos y cientos de habitaciones, todas vacías, todas limpias y ordenadas como si allí no hubiera pasado nada. Ni si quiera sabía si estábamos en el ala norte o en el sur, pero ya me estaba cansando de los cuchicheos de los niños, del silencio de la joven y de los tiritones del hermano Tomé. Se me acabó el vino y ya no pude más. Agarré al fraile de la solapa, dispuesto a preguntarle una vez más qué narices había pasado ahí, cuando escuchamos un extraño ruido en una de las estancias. Los niños se callaron de golpe, a mí se me heló la sangre y solté al fraile, que se volvió a acurrucar en un rincón. Lucía sacó una pistola de la mochila y abrió la puerta de una patada.
¡Menudo susto me llevé!



