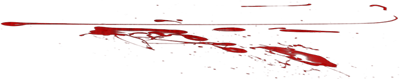

Querida Teresa:
Pasé toda la noche soñando con Miguel. Estaba en peligro, rodeado de monstruos, con la escopeta descargada y su mapa indescifrable, y aún así se mantenía tranquilo. Intentaba decir algo, pero no lo entendí. Hasta en los sueños le tengo que decir que vocalice. Entonces desperté, sin gritos ni sudores, ni siquiera tenía resaca, solo la sensación de que él seguía vivo y que volvería en cualquier momento. Estaba sobrio, más de lo que había estado nunca, a pesar de lo que bebí anoche. Decidí ordenar todo antes de que el muchacho volviera, pero el chico de los tatuajes ya se había encargado de ello. Había organizado los turnos de vigilancia en el campanario y racionado la comida. Lo normal es que me hubiera enfadado con él, no me gusta como me mira, pero creí recordar su cara, el funeral de sus padres, y al tontito de su hermano que buscaba un enchufe para poner la maquinita. Con él iba una niña repelente que se burlaba de mí. Su hermana, la del pelo verde, estaba poniendo patas arriba la parroquia, montando trincheras y trampas para el enemigo. No respetó ni el retablo románico del siglo…, bueno de ese siglo. Si el muchacho me miraba mal, esta lo hacía aún peor.
Esa ya no era mi iglesia, me la habían llenado de gente. José Antonio, el maestro, estaba allí, abrazado a Rita, la frutera. Me saludaron como si no pasara nada. Supuse que sus cónyuges habían muerto, no vi nada malo en que se arrejuntaran. Por si acaso, no les pregunté. No vi a la señora Aurora y me temí lo peor. Lucía se alegró de verme, sobrio y despierto, y me trajo una manzanilla. Por un momento pensé que todo había sido un mal sueño, pero el macarra de los tatuajes (creo que se llama Gabriel) me empezó a preguntar cosas sobre la construcción de la capilla y a explicar no sé que plan de defensa, devolviéndome a la realidad. No soportaba su manera de hablarme como si fuera un héroe de película, y me entraron las ganas de beber. Le dije que sí a todo y me subí corriendo al campanario. Ramona estaba allí, vigilando los pequeños grupos de zombis que deambulaban por la calle. Yo buscaba a Miguelín y ella a su hija. Empezó a contarme cosas de ella, de cuando era niña. Me sentí incómodo ante su sufrimiento, y no me quedó más remedio que confersarle la verdad: cuando la joven Rocío entró en la iglesia dispuesta a comerme. Le expliqué todo de pe a pa, el acoso, la persecución, y como la maté. Quise excusarme diciendo que al final le di cristiana sepultura, con su misa y todo.
Yo esperaba que ella reaccionase de alguna manera, pero entonces escuchamos disparos en la calle. Era una locura, salían zombis por todas partes. Alguien gritaba a la puerta. Bajamos corriendo. La gente estaba empujando para que no abrieran, pero yo había reconocido la voz.
—¡Abrid —grité desesperado—, qué es Miguel!
Y en efecto era él. Venía acompañado por un soldado que disparaba sin parar, a los malditos. Entraron corriendo, y Gabriel cerró la puerta, atrancándola con el confesionario. Ahora si que parecía salido de una película. Fui corriendo a abrazar al pequeño, pero el jodío levantó la mano para pararme.
—No, padre, no —dijo con seriedad.
Lucía saltó sobre el militar y se puso a pegarle. Era el miserable que se la estaba beneficiando, aquel día en el parque. La chica del pelo raro (que por cierto, se llama Ana) les separó. Ella abría la boca como si le gritara, y por un momento pensé que la oiría decir los más terribles insultos.
—¡Queréis dejar de pelear y ayudarnos! —José Antonio estaba empujando el confesionario, para que los demonios no entrasen. Gabriel y Rita empujaban con él. El resto nos unimos a la barricada. No sé cuantas horas estuvimos así, pero los zombis desistieron y los gruñidos del exterior cesaron.
Nos relajamos. Ana subió a la torre para controlar que se habían ido. El soldado, que decía llamarse Mateo, nos contó su historia: como se vio aislado sin poder volver al campamento, el día que los zombis atacaron el parque, como se encontró a Miguel, y como habían sobrevivido hasta llegar aquí. Yo quería creerle y darle las gracias por salvar al pequeño, pero los demás le miraban con mala cara. Gabriel le iba a preguntar algo, pero se levantó de golpe al ver a Miguelín jugando con los otros niños. Abel (que así se llama el pequeño) le iba a dejar la consola, pero su hermano agarró rápidamente el brazo de Miguel. Tenía un mordisco verdoso de zombi.
—¡Maldita sea —gritó—, se va a convertir en uno de ellos!
Todos se pusieron a gritar, nerviosos. Miguel me miró con cara triste.
—¡Tenemos que echarle de aquí! —gritó alguien.
Yo me coloqué frente a él para protegerle, no iba a dejar que le hicieran daño.
—¿Por qué no se ha transformado todavía? —Preguntó Ana, que acababa de bajar de la torre.
Entonces el niño sacó un frasquito de la mochila.
—Porque tenía este antídoto que me dio Iria.
Todos nos quedamos boquiabiertos, queríamos preguntar un montón de cosas, pero les callé, había sido un día muy tenso y era hora de cenar. Nadie dijo nada. Rita se encargo de la comida y yo bendije la mesa. Al final nos fuimos a la cama. Ninguno quiso dormir junto al pequeño, así que me ha tocado a mí vigilarle. Cuando nadie miraba, le di un abrazo y un beso en su cabezota.
Ya se han dormido todos. Gabriel se ha encargado de hacer la ronda. Me ha dicho que grite si el niño empieza a transformarse, pero Miguel duerme plácidamente. Mañana será un día muy largo, y habrá muchos asuntos que tratar.
Es curioso, hermana, a pesar de todo lo sucedido hoy, por primera vez, no tengo miedo, ni ganas de beber. Es más, si el jodido cabezón me devorase esta noche, no me importaría.
Buenas noches, Teresa. Buenas noches, Miguel.
P.D.: Padre, y esto lo digo sobrio y tranquilo, eres un cabrón, por devolverme al niño infectado. Ya puedes hacer un milagro para que te perdone.



