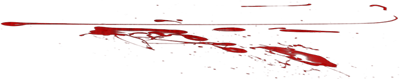

A quien quiera leerlo:
Me costaba respirar.
Al abrir los ojos vi cómo el volante del jeep estaba aplastando mi pecho. Apenas podía moverme.
―Maldita sea ―pensé―. Últimamente no hago más que tener accidentes.
Intenté liberarme, pero mis esfuerzos eran inútiles. Miré a mí alrededor, pero allí no había nadie. Empecé a ponerme muy nervioso. Con cada movimiento me dolían todos los músculos, aprisionándome aún más entre el asiento y el volante. Grité de puro terror cuando una mano se posó en mi hombro.
―Tranquilo tío ―me dijo el Paji―. Te ayudaré a salir de ahí.
―¿Qué ha pasado? ―le pregunté.
―Que nos topamos con una cadena de pinchos de esas que pone la policía en las carreteras. Reventaron las cuatro ruedas ―me respondió.
―¿Y los demás?
―Están bien, conseguimos salir mientras tú estabas inconsciente.
Me sonrojé. No podía creer que yo me hubiera desmayado por tan poca cosa.
Ya casi estaba fuera cuando oí un gruñido a las espaldas del Paji. No le dio tiempo a volverse cuando tres zombis se abalanzaron sobre él. Empezó a correr, intentando quitárselos de encima, pero ya era demasiado tarde. Cayó, y esos monstruos empezaron a desgarrar su enorme tripa. Conseguí salir del Jeep y fui directo a rescatarle, pero una mano me frenó en seco.
―¡Ya es tarde, Gabriel! ―me gritó el Rulas―. Tenemos que salir pitando de aquí.
Tenía razón, así que me fui detrás suya. Vi mi mochila tirada al lado del Jeep y la cogí sin detenerme. Suko nos esperaba apoyado en un árbol. Entre el Rulas y yo le agarramos por los hombros y huimos de allí.
No tardamos mucho en volver a oír los gruñidos detrás nuestra. Llevar a nuestro amigo malherido nos frenaba mucho.
―Haríais bien en dejarme, tíos ―resolló Suko―, a este paso nos pillarán a los tres.
―Ni de coña ―respondí sin pensar.
El Rulas me miró, la determinación en sus ojos me hizo dudar. Rechiné los dientes. De nuevo él tenía razón, no llegaríamos muy lejos así. Tampoco podíamos luchar, ellos eran decenas y nosotros no teníamos armas de fuego. Nunca dejaría atrás a un amigo, pero no quería morir allí dejando solo a mi hermano en éste mundo.
Quise darle el bate, para que se defendiera con uñas y dientes, como un tigre, pero me lo rechazó con una sonrisa.
―Ya tengo a mi “Francisquita” ―me dijo sacando su navaja.
―Conseguiré cargarme al hijoputa que ha provocado todo esto, lo prometo ―sentencié pegando mi frente a la suya.
El asintió sin dudar y dijo que nos fuéramos ya. Se apoyó sobre un árbol y alzó la navaja por delante de su pecho.
―¡Tigres hasta la muerte! ―dijo gritando nuestro lema.
No volvimos a mirar atrás, ni siquiera cuando nos llegaron los gritos desquiciados del Suko, mezclados con los ruidos agonizantes de esos monstruos.
El camino hacia el pueblo estaba infectado por esos seres, así que no nos quedó más remedio que huir hacia mi casa. Necesitaba analizar con calma todo lo que había pasado y pensar en nuestro siguiente paso.
Pero la suerte no estaba de nuestro lado. A los laterales de la carretera emergían más zombis, manchados de sangre fresca y con trozos de caballo entre los dientes.
Cuando ya casi habíamos llegado a la urbanización, vimos que un camión tapaba la entrada al complejo. Parecía que los vecinos habían montado una especie de barricada para protegerse de los infectados.
―¡Saltemos por encima del muro! ―le grité al Rulas encaramándome al enorme vehículo.
Cuando llegué arriba del todo, le tendí la mano para ayudarle a subir.
―Espera tío, se me ha caído la “china” ―me dijo mientras se agachaba a recogerla.
―Deja eso, coño, que no hay tiempo ―le espeté. Los zombis estaban casi pegados a su culo.
Levantó la mano, orgulloso, mostrándome la “china” recién recuperada, mientras que con la otra agarraba la que yo le tendía. Aún no había terminado de subir del todo cuando uno de esos monstruos le cogió del pantalón. Tiré con todas mis fuerzas, usando ambos brazos. Mi amigo me suplicaba que no lo soltara, por mi puta existencia, y cuando creí que ya lo había conseguido, expulsó un torrente de sangre por la boca. El zombi le había arrancado media pierna de cuajo. Cuando Rulas se volvió para mirarme de nuevo, vi el pánico reflejado en sus ojos, mezclado con triste resignación.
―Ostias, que putada tío.
Y esas fueron las últimas palabras de mi amigo, envueltas entre estertores sangrientos y fuertes convulsiones.
No pude gritar como en las típicas películas baratas, en las que el protagonista exclama al cielo mientras la cámara se va alejando hacia arriba. No hice más que observar cómo la vida de mi amigo se iba deslizando entre mis dedos.
Me dejé caer al otro lado del muro, con la vista pegada al suelo. Aún podía sentir el calor del Rulas en mi mano. Me apoyé sobre la garita de seguridad y me desahogué hasta que la garganta empezó a arderme.
Ahora, de nuevo en casa, me siento más solo que nunca. Si no te encuentro pronto voy a enloquecer, Abel.
Te necesito más que nunca, hermano.



