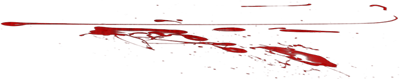

A quien quiera leerlo:
La noche pasó sin más contratiempos. Parece que el antídoto funciona de verdad, ya que Miguelín aún no se ha transformado.
Durante el poco tiempo que conseguí dormir, tuve otra pesadilla. Ésta vez, vi a Sebas rodeado de zombis mientras Iria escapaba sola. Lo más curioso es que Sebas sonreía.
Al despertarme, no pude evitar pensar en aquella vez que salió con la hija del alcalde y sus esbirros le molieron a palos. Aun así, él siempre dijo que mereció la pena.
Cuando fui a entrar en la cocina alguien me empujó bruscamente. Al girarme vi que era Mateo, el militar.
―¡Maldita sea! ¡Sois unas zorras! ―gritaba.
Fui a enseñarle modales cuando una mano me detuvo. Era Ana.
―Ya me he encargado yo ―dijo.
―Pero que… ―repliqué.
Me detuve al darme cuenta de la presencia de Lucía. Estaba temblando, agarrada al brazo de Ana. Me fijé en un pequeño rasgón en su camiseta y me volví furioso, listo para partirle las putas piernas a ese mierda. Pero de nuevo noté un tirón en mi brazo.
―Ana, no me dete… ―dije.
Me quedé sin palabras al ver la expresión de miedo en los ojos de Lucía. Era ella quien tiraba mi brazo, atrayéndome hacia las dos.
―No te preocupes, todo saldrá bien ―dije sin mucha convicción.
Me dio un beso en la mejilla y se abrazó a mí. Resultó divertido ver como Ana abría los ojos como platos. Me apreté aún más contra el frágil cuerpo de Lucía, sin perderme detalle de la reacción de Ana.
―Vamos, niña ―dijo, apartándola de mí bruscamente―. Tenemos que buscarte ropa nueva.
¿Estaba celosa o sólo intentaba cuidar de Lucía? Poco me importaba. Si Lucía quería ser más cariñosa conmigo, yo no era quien para negarla un poco de calor humano.
Pero ahora no era momento de pensar en eso. Necesitaba saber dónde y con quien estaba Abel.
Le encontré jugando con Miguelín, ambos muy cerca el uno del otro. Fui a separarles, pero las risotadas que soltaba mi hermano viendo cómo su nuevo amigo moría en el Super Mario, me hizo recular.
―Abel, hoy me tienes que ayudar con unas tareas, deja la consola a Miguelín y vente conmigo ―le dije.
Refunfuñando, se puso de pie y vino conmigo. Me duele tratarle así, pero lo hago por su bien. No quiero que esté cerca de esa bomba de relojería.
Cuando cayó la noche, Abel me pidió si podía recoger su consola. Le dije que vale, pero que volviera enseguida. Me hizo caso, pero lo que no me esperaba era lo que me contó.
―El hombre malo está con la pistola apuntando a Miguelín.
Mi hermano tenía razón. El militar apretaba directamente el cañón de su arma contra la frente del chico, que tiritaba como una hoja.
―¿Qué coño haces, gilipollas? ―le espeté.
Mateo ni se giró.
―¿No ves cómo se está transformando? Éste puto crío nos va a matar a todos ―balbuceó con voz gangosa.
El Padre Tomás llegó antes de que pudiera decir algo más. Se fijó primero en la botella de Whisky vacía tirada al lado del militar, y una expresión de pena cruzó por su rostro, pero fue rápidamente sustituida por una de auténtico pánico al ver el cañón apretado enfrente del niño enfermo.
―Tira la pistola ―dije con autoridad antes de que el cura se pusiera en medio.
―¿Y si no, qué? ―preguntó el soldado encañonándome a mí ahora.
Al girarse, vi como tenía la cara rosada. Estaba completamente borracho. Aun así, no me acobardé.
―¿No querrás que todos vean como matas a un pobre niño indefenso? ―dije.
Mateo miró a su alrededor. El jaleo había atraído a todos. Ana, Nataly y Lucía estaban detrás de mí. Mi exprofesor con su novia, detrás del cura. Sólo la estanquera parecía no querer estar con nadie, apartada en un rincón, pero sin perder detalle.
El militar empezó a amenazarnos a todos, diciendo que estábamos condenados y que éramos unos gilipollas de mierda si pensábamos escapar con vida de éste maldito pueblo. Terminó con un: “Sucias putas”, señalando a Ana y Lucía. Por suerte, se fue enseguida y todo el mundo volvió a sus quehaceres.
Un día de estos me voy a cargar a ese hijo de puta.
Tuvimos una reunión de emergencia. Había que salir de ahí lo más pronto posible, la Iglesia ya no era un lugar seguro y las provisiones escaseaban. No conseguíamos llegar a ningún acuerdo. Pasaron las horas hasta que Mateo, algo más sereno, propuso que enviáramos a Miguelín como señuelo y aprovecháramos para salir por la otra puerta. Ana no estaba de acuerdo y volvimos a encontrarnos en un punto muerto, hasta que mi antiguo profesor nos habló de un viejo convento resguardado en el monte. Todos estuvieron de acuerdo. Faltaba saber cómo íbamos a poder llegar sanos y salvos. Como el militar seguía insistiendo en su idea, Ana dijo que él era el más indicado para hacer de señuelo.
―¡Qué te lo has creído, zorra! ―gritó el soldado mientras apuntaba a Ana.
Me lancé a por el sin pensármelo.
Al verme llegar, disparó. Solo sentí un leve empujón en un costado, pero seguí corriendo. Le estampé contra la puerta principal y forcejeamos. El muy gilipollas disparó contra la cerradura, reventándola. El ruido de los zombis al otro lado era cada vez más fuerte.
Al final, la puerta cedió.
Sentí como las manos de los zombis se colaban a través de la rendija, cada vez mayor. El militar se giró, intentado repeler la horda.
Una veloz sombra atravesó el espacio que había entre nosotros y los zombis. Era Miguelín.
Se abalanzó gritando sobre la horda. En la mano llevaba una de las granadas del militar. Quise impedírselo, pero la voz de mi hermano llamándome con miedo, me hizo reaccionar. Volví hacia ellos.
―¡Salgamos de aquí echando ostias! ―exclamé.
Conseguimos escapar por la puerta trasera de la Iglesia. Ana encabezaba un grupo mientras la estanquera arrastraba al cura, que no paraba de gritar el nombre del niño.
La explosión fue terrible.
En medio de nuestra huida, tropecé. Miré extrañado al suelo. No había nada. Intenté continuar, aún nos faltaba mucho para estar a salvo, pero mi pierna falló de nuevo. Medio arrodillado, vi como Ana se dirigía hacia mí. Movía la boca, pero no la oía. Sentí algo húmedo que recorría parte de mi torso y mi cadera. Era sangre. Mi sangre.
Luego, todo se volvió oscuridad.



