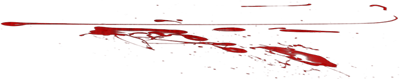

Buenas,
Me han dicho Sara y Miguel que si quiero seguir arriesgando inútilmente mi vida para echar estas estúpidas cartas en el buzón de Correos, que por ellos bien. Después de todo, nadie puede negar que vivir en una ciudad con zombis es algo bastante estresante. Así que si esto es lo que necesito para no volverme loca, pues adelante. Pero también me han dicho que si voy a seguir echando estas cartas, que por lo menos sea un poco realista y que acepte el hecho de que, si alguna vez alguien las lee, fijo que no va a ser mi madre. Porque si el pueblo está bloqueado, si no hay internet, ni teléfono, ni autoridad ninguna… Pues está claro que tampoco puede haber servicio de correos, ¿no? Cabría preguntarse entonces a quién demonios le estoy escribiendo estas líneas, pero eso no creo que nunca llegue a saberlo.
Esta mañana a la hora del desayuno Sergio vino en su ambulancia para llevarse de expedición a Miguel, con quien quería comprobar si hay forma humana de salir de este pueblucho. Justo antes de marcharse, Miguel nos dedicó una mirada severa a Sara y a mí, tras lo cual nos ordenó que nos quedáramos en casa durante su ausencia. Sin embargo, no le hicimos ningún caso, pues tanto mi hermana como yo necesitábamos ver a nuestro padre. Salimos armadas con los palos de golf y nos llevamos unos prismáticos para no tener que acercarnos mucho a los zombis. Como ya era habitual, en la calle no había nadie, avanzábamos despacio y con cuidado, procurando pasar desapercibidas. El corazón me latía deprisa y se aceleraba aún más cada vez que creía distinguir algún ruido fuera de lo habitual. Nos llevamos un buen susto al cruzarnos con un chucho gris que se había refugiado en un portal de camino a la discoteca. Al vernos, se abalanzó sobre nosotras embargado de alegría. A Sara no se le ocurrió otra cosa que darle una barrita de cereales rancia que apareció en uno de los bolsillos de su chaqueta. Craso error, pues ya no hubo forma humana de sacarse de encima al animal, que nos seguía a todas partes, moviendo la cola, babeando y despidiendo un olor nauseabundo que prefiero no recordar.
A mi padre le encontramos un poco más allá de la discoteca, en las inmediaciones de la Plaza de Toros, donde participaba en una especie de concentración de zombis. No pudimos evitar que el perro saliera corriendo hacia el grupo de concentrados, aproximadamente dos docenas de seres andrajosos y maltrechos, que caminaban en círculos al tiempo que emitían sonidos guturales. La presencia del perro no pasó desapercibida, pues un buen número de asistentes interrumpieron la actividad en la que estaban enfrascados para tratar de darle caza, aunque de forma tan torpe que al perro no parecía que le costara esquivarles.
—¿No crees que deberíamos hacer algo? —me preguntó Sara.
—¿Te refieres a arriesgar nuestras vidas para salvar a un chucho desconocido?
—No —replicó ella—. Me refiero a que quizás papá tenga hambre y que deberíamos ayudarle a cazar al perro.
Gracias a Dios, no fue necesario. Fue terminar de decir su frase y oir el aullido lastimero del perro, seguido de una especie de alarido victorioso proferido por el zombi que había logrado atraparle. A continuación sus compañeros (papá incluído) se abalanzaron sobre el chucho, iniciándose una carnicería, cuyos detalles no quisimos pararnos a ver por no perder el respeto a nuestro padre. Habíamos ido a verle y estaba claro que estaba bien, así que nos volvimos a casa con el estómago algo revuelto, a causa del espectáculo que acabábamos de presenciar.
Son las cinco y Miguel y Sergio aún no han vuelto. Por mí que no vuelvan, pero sé que Sara está preocupada porque ha empezado a comerse las uñas.
Un saludo,
Alicia.



