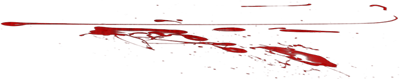

Querida Sara,
Pedro, Vero y yo partimos temprano. Aunque intentamos no hacer ruido, Sergio debió de oirnos porque se levantó para despedirse. De hecho, Pedro le dejó una nota con indicaciones precisas de cómo llegar hasta el refugio donde nos quedaríamos por si las cosas se torcían ahí abajo. Mientras hablaban, permanecí callada, rogando a Dios para que Sergio no se uniera a nuestra expedición. Él tampoco me dijo nada, pero cuando me abrazó para decirme adiós, me pareció que apretaba demasiado fuerte. Cuando logré desengancharme, no sin cierto esfuerzo, cogí mis bártulos y me marché sin mirar hacia atrás.
Te encantarían Pedro y Vero. Son como esos padres que a todos nos habría gustado tener. Te tratan como un adulto y te cuentan cosas muy interesantes, aunque no entiendas la mitad de ellas. Lo único que no me gusta es su perro, Roco, que será muy simpático, pero tiene demasiado pelo y cuando le tocas, te deja un olor un poco raro en las manos. Además no suele obedecer las órdenes de sus dueños, que nunca suenan lo suficientemente autoritarios.
Según mis amigos, la ruta al refugio era muy fácil, con un desnivel acumulado de apenas 300 metros en sus ocho kilómetros de recorrido. Sinceramente, a mí me pareció un infierno. Primero caminamos por una senda marcada con unas piedrecitas llamadas “hitos” y que discurría por un bosque de pinos, donde además del calor, tuvimos que soportar a un ejército de moscas muy molestas. Más tarde, el camino se hizo más empinado y, de a ratos, tuvimos que trepar por rocas a las que mis zapatillas no se agarraban muy bien, de modo que resbalaban a menudo, haciendo peligrar mi integridad física. A todo esto, el perro no ayuda porque pasaba una y otra vez a mí lado, llevando en su boca palos de tamaño imposible con los que me propinaba golpes que me hacían perder el equilibrio. El hecho es que durante el trayecto me caí doce veces, Sara. Así que no quiero ni imaginar a qué llama esta gente una ruta de dificultad moderada o alta.
A medida que ganábamos altura, el paisaje desplegado a nuestro pies ganaba en amplitud y belleza. Allá abajo estaba nuestro pueblo, diminuto. Llegué a distinguir la torre de la iglesia y me pregunté qué estaría haciendo papá en aquel momento. Os recordé a ti, a Mama, a todos nuestros amigos… y por un instante se me encogió el corazón. Vero me dio una palmadita en la espalda y me sonrió con amargura. Su hermano también estaba abajo y había tenido que cortarle un brazo para poder escapar de sus garras cuando intentaba morderla. Permanecimos en silencio durante unos minutos y luego proseguimos la marcha. A mí me dolían las piernas y la mochila me pesaba horrores. Afortunadamente, más arriba corría algo el aire… y pronto divisamos el refugio al que nos dirigíamos.
No me había esperado un hotel de cuatro estrellas, pero tampoco aquello. ¿A eso le llamaban un refugio? Era una pequeña casa de piedra, con el techo medio derruído, con restos de algún botellón, las paredes con pintadas cutres… No había más que una habitación y ni rastro de baño, ni ducha… “¡Díos mío!” pensé. “¡Vamos a terminar oliendo todos igual que Roco!”
Durante los días siguientes, establecimos una rutina que empezaba al amanecer con un desayuno frugal, tras el cual iniciábamos un paseo de dos kilómetros para llegar hasta un arroyo poco caudaloso, donde nos aseábamos como podíamos y recogíamos agua para poder tirar el resto del día. Durante el viaje de regreso al refugio, nos dedicábamos a revisar los cepos que Pedro había dejado desperdigados por la zona, con la esperanza de encontrar algún conejo, o cualquier cosa comestible que nos permitiera comer sin agotar las provisiones que habíamos traído en las mochilas. A veces había suerte y encontrábamos hasta dos conejos, que luego asábamos al fuego. Por la tarde, nos echábamos la siesta, o jugábamos a las cartas, o con el perro, o me estudiaba un manual de supervivencia que Pedro se empeñaba en que me empollara. Al caer la noche, cenábamos tirando de provisiones, nos contábamos historias a la lumbre del fuego y dormíamos como podíamos en el suelo duro y frío del refugio.
Pese a la suciedad, el dolor de espalda, a Roco, al hambre, o la falta de televisión… creo que fui feliz durante la semana que duró aquel curso de iniciación a la vida en el monte. Llegué a pensar que aquello podría durar para siempre y que iba a gustarme. Pero dicen que las cosas buenas se acaban pronto y nuestra felicidad tocó a su fin en el preciso momento en que al salir a mear justo antes del atardecer, me tropecé con Sergio, que apareció entre unos matorrales, sudoroso y con el rostro desencajado.
—Por lo que más quieras, Alicia —me dijo con mirada suplicante—. ¡No me preguntes nada y echa a correr!
Y lo que sigue te lo cuento en la próxima carta, pues nuestra vida se ha complicado bastante desde la aparición de Sergio, así que más vale que te deje y eche a correr de nuevo.
Un beso muy grande,
tu hermana.



