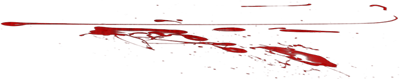

Querida Mamá:
Hace un par de días que no pronuncio palabra. Esta mañana Sergio ha venido a traerme papel y bolígrafo. Me ha dicho que escriba a quien quiera, a Dios si es preciso, pero que lo haga pronto porque necesitan que vuelva a la Tierra. Creo que tiene razón, que esto es lo que necesito para salir del pozo al que me ha empujado ese zombi gordo y seboso, cuya cara desfigurada tengo grabada en la mente.
Cuando te lo quitan todo, cuando ya nada te importa… entonces es cuando dejas de llamarte Alicia y te conviertes en … esto.
¿Por dónde empezar? Supongo que por esa mañana en que Lucas, Sara y yo salimos de una casa cualquiera para volver a esa otra en la que habíamos perdido la pista a Sergio y Miguel. He dicho una casa cualquiera. No, no era una casa cualquiera, porque resultó ser la vivienda de mi profe de matemáticas, que se había ganado tan mala reputación gracias a sus exámenes enrevesados. Mientras desayunábamos unas galletas rancias y té sin azúcar, estuvimos estudiando un par de fotos en que aparecía sonriente junto a su esposa y dos hijos algo más pequeños que nosotros. Viéndole en esas instantáneas, rodeado de los suyos, resultaba difícil creer que ese tipo hubiera podido amargarle la existencia a tantos adolescentes… ¿Pero dónde estarían ahora todos ellos? ¿Se habrían sumado a las filas de los zombis? ¿O quizás se encontraran al otro lado de la valla, preguntándose por qué no les dejaban volver a casa?
Partimos hacia la casa de los tíos de Sergio un poco después de las diez de la mañana. Llovía. Aunque hubiese jurado que la distancia entre las dos casas no era grande, tardamos una eternidad en alcanzar nuestra meta. Por un lado, porque no conocíamos el barrio, cuyas calles nos parecían todas iguales, con sus casitas de piedra anticuadas y sus jardincitos rodeados por enormes muros de arizónicas; pero también porque intentábamos ser muy precavidos, evitando los grupillos de zombis que avanzaban tambaleándose por doquier, unos más desvencijados que otros. Sara y yo procurábamos no mirarles a la cara para no descomponernos, pero Lucas parecía atravesarles con la mirada, concentrado en la búsqueda de nuestro objetivo.
Cuando al fin logramos encontrar la dichosa casa, procedimos a rodear su muro de arizónicas, asomándonos por las zonas en que la vegetación era menos densa.
—¿Les veis? —repetía Sara, ansiosa—. ¿Veis algo?
Había zombis en el jardín, dando vueltas en corro; otros se daban un festín con lo que parecían ser los restos de un perro pequeño o de un gato grande; un tercer grupo se ensañaba con unos rosales. Dentro de la casa no parecía haber el más mínimo rastro de nuestros amigos: las ventanas de la cocina estaban rotas, pero dentro no parecía haber nadie; arriba en las habitaciones, reinaba la oscuridad más absoluta; más adelante, en el salón, quizás unas sombras que no presagiaban nada bueno. Finalmente, llegamos a la altura de la entrada principal y allí, en la puerta, había algo escrito con letras temblorosas:
«Os espero a las 13 en la esquina de la calle Valverde con la calle…»
El resto aparecía emborronado. Sara rompió a llorar porque estaba segura de que aquella no era la letra de Miguel. Y si el autor del texto había sido Sergio, no entendía porque había puesto la frase en segunda persona del singular. Lucas intentó tranquilizarla, diciéndole que era posible que los dos amigos hubiesen tenido que separarse y que el mensaje de Sergio fuera para todos nosotros, incluido Miguel. Sara no dejaba de llorar, eran la doce del mediodía, no sabíamos donde estaba la calle Valverde y no teníamos ni pajolera idea de en qué esquina nos podrían estar esperando, si es que nos estaba esperando alguien.
Cuando Lucas y yo nos disponíamos a marcharnos de allí para tratar de encontrar el punto de encuentro, ocurrió. Fue cosa de segundos, te lo juro. Sara estaba allí, justo a mi lado… y de repente ya no estaba. Salió corriendo hacia la casa, convencida de que había reconocido a alguien, a Miguel, cuyo disfraz de militar le hacía inconfundible pese a permanecer de pie, dándonos la espalda. Cuando Sara estaba a punto de llegar a su altura, ese zombi gordo y apestoso, vestido con traje y pajarita, ojos saltones inyectados en sangre y brecha en la cabeza, se abalanzó sobre ella, propinándole un enorme mordisco en el hombro. Te juro que quise gritar, pero no pude. Caí de rodillas al suelo sin poder articular palabra, presa del pánico, la desesperación. ¡Sara! Era como si me hubiesen partido algo por dentro. A continuación oí los disparos del arma de Lucas, que hizo retroceder dos pasos al gordo. Sara gritaba de dolor, con la mirada fija en Miguel, que se dio la vuelta y se abalanzó sobre ella también, mordiéndola en el cuello, arrancándole un brazo. Lucas ya no sabía a dónde disparar… y entonces todo se emborronó.
No recuerdo qué paso durante los horas siguientes, ni sé cómo llegamos hasta aquí. Cuando desperté al fin, podían haber pasado dos días o cinco semanas. Era una mañana soleada y me puse a llorar cuando Lucas y Sergio entraron por la puerta. Seguía llorando cuando varias horas después me trajeron algo para comer. No quería pan rancio, ni fabada de bote, ni palabras de ánimo, sólo quería ver a Sara, pero ella ya no estaba.
Aunque Sergio y Lucas me dicen que no ha sido culpa mía, siento que te he fallado, Mamá. Ya no tiene arreglo. He sido una imbécil, la tenía ahí al lado y dejé que se fuera para siempre. Lo mismo que con papá. Quizás algún día me puedas perdonar, pero nunca me perdonaré a mí misma.
Si algún día se vuelven a cruzar nuestros caminos, es probable que no logres reconocerme: Alicia murió en ese jardín en el preciso instante en que Sara dejó de ser Sara. Sólo espero que un día encuentres esta carta para que puedas comprender qué es lo que ocurrió conmigo antes de convertirme en… una sombra de mí misma. ¿Es esto a lo que llaman madurar?
Adiós, Mamá. Te quiero.



